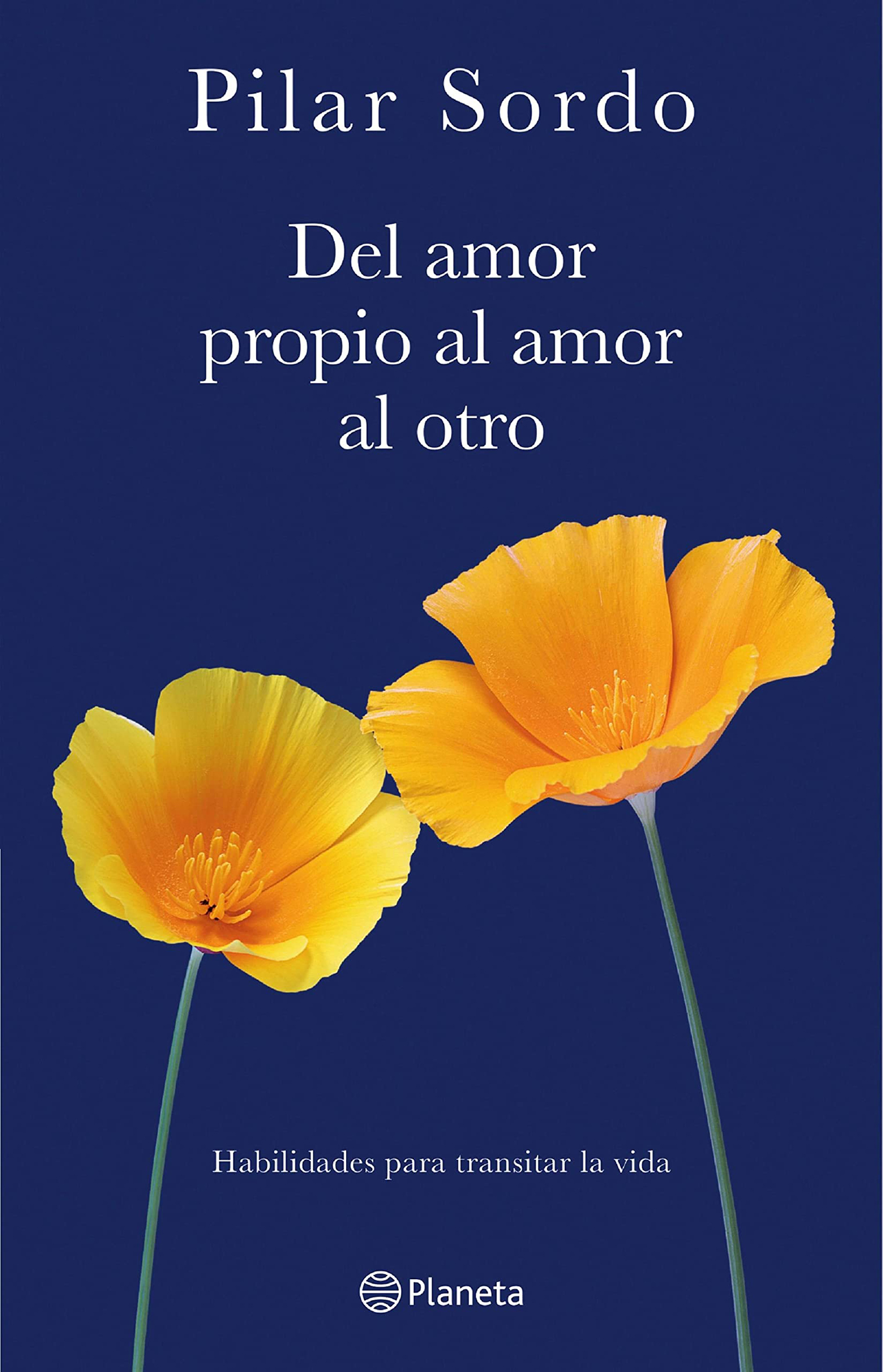Suscríbete a nuestro newsletter y no te pierdas nada


Por: María José Troya C. / Foto: Cortesía
Gracias a su profundo conocimiento de la psicología humana y a sus multitudinarias conferencias enfocadas en el campo de la autoayuda, Pilar es una de las profesionales más mediáticas y respetadas de Latinoamérica. Su estilo fresco, pero siempre oportuno y reflexivo ha logrado que su voz se mantenga vigente más allá de los cambios generacionales y sociales. A punto de cumplir 60 años, y en su visita a Ecuador, Gracias a su profundo conocimiento de la conversamos sobre las redes, la presión social y todo aquello que nos agobia y al mismo tiempo nos representa.
Viene después de más de diez años al país. No recuerda las fechas con exactitud, pero tiene aún muy claro el cariño que recibió -y que se mantiene- de sus seguidores. En esa época, cuenta, fue condecorada como la ‘Madrina de la educación emocional’, en Guayaquil. Ahora volvío a Ecuador para compartir Exponencialmente Consciente, su conferencia magistral (que se realizó en Quito y Guayaquil), con ejes que resultan tremendamente apropiados para estos tiempos de vorágine digital. No es raro, entonces, empezar nuestra conversación justamente por el cambio que se ha visto en ella. Y es que si bien el tiempo hace lo suyo en todos nosotros, Pilar ha sabido mantener su carisma y enfoque, pero con una chispa muy especial adaptada para las exigencias propias de las redes sociales en donde, desde hace muchos años, comparte su mensaje a todo el mundo.
Pilar, ¿Cómo te presentas ahora para el mundo? Hace algunos años, cuando viniste a Ecuador, las redes sociales eran totalmente incipientes y no había el boom de TikTok o Instagram y uno no necesitaba posicionarse frente al público…
Mira, yo siempre digo que el 90 % de mi trabajo yo lo hice bajo el agua, donde no había una foto de nada. Yo recorrí América Latina en el más profundo silencio mediático. Sin embargo, siempre tuve la fortuna de que los medios de cada país me tuvieran un montón de cariño y que, cada vez que yo llegaba, querían saber de mí, y eso tenía un rango de expansión local. Hoy, al masificarse eso y al estar en una vitrina, se genera una exigencia extra. Yo nunca he construido un personaje porque creo que sería agotador; simplemente se hizo un brazo, una extensión de lo que soy. En redes soy yo. Soy un caos estable: en ese caos me muestro como estoy: si estoy triste, estoy triste; si me emociono, me emociono; si estoy contenta, estoy contenta; si estoy en pijama, estoy en pijama…
¿Las redes mienten?
Yo siempre discuto con la gente que dice que las redes mienten, yo creo que no. Lo que hacen es mostrar una parcialidad: una parte de lo que uno es, porque en el fondo las cosas importantes de la vida no son compartibles en ese espacio. Por ejemplo, la gente no publica una foto de un momento importante en la vida, sea bueno o sea malo, porque lo está viviendo. Cuando uno vive, uno no publica nada, ya sea algo doloroso, un funeral o algo muy emocionante como estar haciendo el amor… Lo importante de la vida no es publicable, según mi visión. Para mí (las redes) han sido una experiencia nueva para ir aprendiendo a comunicarme o ayudar con conceptos o con trabajos personales. Han sido también una nueva forma de mostrar mi trabajo.
¿Te sientes más vulnerable o sientes presión? El otro día vi una de tus historias, que tal vez poco o nada tenía que ver con la ‘Pilar profesional’ pues hablabas de una boina mientras te la ponías. Muy al estilo ‘influencer’
Sí, esa boina me la habían regalado. ¡Nada! (risas), yo solo aparecía como jugando con esa cosa que nunca sé cómo ponérmela, porque soy muy torpe en muchas de esas cosas. Pero entiendo tu punto. Hay cosas que yo no muestro; por ejemplo, a mis hijos. Antes de enseñarlos, les pido autorización, aunque ellos ya son adultos. A mis papás, por ejemplo, les encanta aparecer. Pero creo que, en resumen, esa es la vida o así lo percibo yo: es una necesidad de cercanía. Y, en esa cercanía, hay días buenos, hay días malos, días en los que se me cae una lágrima en una historia que subo, o lo que sea. Creo que en redes se termina premiando esa honestidad y es lo que intento: ser lo más ‘yo’ en todos lados y no solo en redes.
En este ámbito, ¿Cómo ves a la sociedad que cada vez tiene más necesidades emocionales o, al menos, más transparentadas?
Ha habido un cambio muy fuerte en lo social y en lo psicológico de esta apertura. Hemos ido entendiendo que hablar sana. Tengo el honor de trabajar -y colaborar- con el reconocido psiquiatra español José Luis Marín, que es el presidente de la Escuela de Formación de Psicoterapia de Madrid. Él tiene una frase que a mí me encanta: “nos enfermamos por falta de vocabulario”. Ahora, igual pasa algo ahí que a mí me hace ruido, que es esta sensación de, ¿dónde está el límite de lo que se cuenta?. Eso tanto para quien lo hace como para quien lo escucha. Y ¿cuánto me interesa mostrar que mi vida es una leyenda? Yo creo que hay una cosa común y es que a la gente le gusta exacerbar lo especial que es su historia. Pero, al final, somos bastante más parecidos de lo que creemos: no conozco a ningún ser humano que no vaya a pasar ni por un duelo ni por un fracaso ni por el éxito ni por la equivocación.
Tratamos de diferenciarnos tanto, pero al mismo tiempo, estamos en un continuo juego de comparación, y es agobiante porque vamos perdiendo el valor de lo que es ‘mío’ y de lo que es ‘íntimo’ y de aquello que no lo es.
Hay una obsesión de exponerlo todo…
Demasiado. Te pongo un ejemplo: hay una obsesión por tomar fotos de platos de comida cuando se está en un restaurante. ¿Por qué tendría que mostrar lo que como? A no ser que sea chef… Hay una obsesión por ir mostrando el viaje, en vez de viajar. A mi juicio, hay cosas que deberían quedar solo en el ámbito de los recuerdos. Pero me causa, ¡no sé!, un poco de vergüenza incluso de verlo.
Pero somos consumidores de esos mensajes.
Sí, pero hay una concepción de que lo que no se muestra no existe y parece que todos queremos existir. Tengo una anécdota con un periodista argentino a quien quiero mucho. Somos como hermanos y, en uno de los tantos viajes a Buenos Aires, salimos a cenar. Pasamos increíble, nos pusimos al día y luego nos fuimos cada uno a su casa. Lo más loco es que, más tarde y al mismo tiempo, nos enviamos un mensaje diciendo “¡No nos sacamos ninguna foto!” Me produjo un impacto porque los dos vivimos lo mismo esa noche y le dije: ¿Nosotros salimos a cenar o no? -Sí. ¿Lo pasamos increíble? -Sí. ¿Nos pusimos al día? -Sí. Entonces ¿Por qué tenemos la sensación de que si no mostramos que salimos nos faltó algo? Es como si nunca hubiéramos salido a cenar.” Y él me dijo: -Es como sentir que nunca fuimos a cenar porque no está la imagen.
Pero es que teníamos una generación de padres –ahora ya muy adultos o en la tercera edad– que no vivieron con esta tecnología y no hay recuerdos. Y uno quiere apelar a la memoria de cómo sería mi papá, cómo sería mi abuelo, cómo serían sus almuerzos. Y tal vez esa angustia, por falta de recursos visuales y narrativos, resulta en que como no existían no se hablaba de eso y, por ende, no se compartía con otras generaciones. Tal vez, ahora tenemos ganas de que nuestros hijos sepan cómo vivimos, cómo celebramos los momentos especiales o porque queremos dejar un legado más allá de lo que saben -subjetivamente -de nosotros.
¡Sí!. Mira, cuando te escucho me das una nueva visión. Y te lo agradezco porque me dejas pensando. Me das la visión linda de ese proceso, una visión más saludable. No creo que sea la más común, pero me gusta esa forma de pensar, de que en realidad lo que estamos haciendo es generar testimonios. Es como cuando yo me junto con mis papás y les digo que cuando estoy con ellos estoy comprando recuerdos. Y sí, yo pagaría por tener más recuerdos; por tener audios de Óscar, de mi pareja que falleció, y tener muchísimas más fotos de las que tengo. Él murió en 2009, tampoco es que fue en el siglo pasado, pero no habían redes y ni siquiera habían audios, pero hubiera pagado lo que sea por tener su voz, o su carcajada, porque ya no la recuerdo. Entonces, creo que es una linda forma de pensar cómo lo estás pensando tú. Cuando nos pasó esta anécdota con Luis -después de esa cena– sentimos que teníamos un problema, que teníamos que ir a terapia. Me gusta tu forma de pensar, me dejaste con algo nuevo y te lo agradezco.
Y en estas ganas de estar en todo y de ponerle nombre a todo, ¿será que también, desde el área de la psicología, se están haciendo sobrediagnósticos? Sobre todo a los niños que cada vez que actúan como tal, les dicen que tienen hiperactividad o a los adultos que, cada vez que están tristes, asumen que ya están deprimidos?
Sí. Yo creo que hay una psiquiatrización de la sociedad bestial. O sea, estamos todos con algún trastorno. Y eso le sirve mucho a muchas industrias, particularmente a la farmacéutica, ¿no? Porque cada trastorno tiene un medicamento. Entonces, estamos todos psiquiatrizados. La tristeza ya no es algo normal. Además te hacen sentir, (el sistema) que es un problema que solo lo tienes tú. Por lo tanto, lo tienes que resolver, cuando en realidad es un problema social. Hablaba el otro día con una persona en Uruguay que fue asaltada. Ella tiene 70 años. Y en nuestra conversación me dijo que eso le pasó porque ya está vieja y frágil. “No. No. No.”, le dije. “Hay un sistema que te hace sentir frágil. Tú no tienes ninguna fragilidad. Tú vives en un país que, hasta hace poco, se consideraba el más seguro de América Latina. Montevideo era una ciudad tremendamente segura. Y ahora no vas a salir de noche porque te asusta lo que te sucedió, pero no porque estés vieja, sino porque el sistema está mal. O sea, tú deberías poder caminar como camina cualquier persona en Madrid a las 2 de la mañana sin ningún riesgo.” Uno no debería tomar ansiolíticos porque está asustado, es el sistema el que no nos está dando seguridad. Es un problema social, no es un problema individual. Nos hacen sentir que estamos todos enfermos con algún grado de patología, ¡algún síndrome debemos tener!. Y no, no es así.
Durante la pandemia publicaste tu libro Del amor propio al amor al otro, y ahí hablas de un maravilloso proceso personal, de cómo empezar a querernos bien, pero parecería que ahí también hay un vuelco inesperado -postpandemia- pues todo el mundo ahora vive en una burbuja personal de ‘demasiado amor propio’…
Exacto. Pero, si me estoy queriendo tanto, que estoy siendo egoísta, eso no es amor propio. Esa es una distorsión del concepto. El amor propio es profundamente generoso y es profundamente humilde. Porque si yo conozco mis sombras, no tengo ninguna posibilidad de hablar de las tuyas. Siento que una de las consecuencias que trajo la pandemia es la sensación de que en alguna parte de nuestras cabezas sentimos que nos estamos traicionando. En la pandemia dijimos, por ejemplo, que no necesitábamos más ropa porque con la que tenemos, sirve hasta la próxima reencarnación. Y terminó la pandemia y lo más probable es que nos hayamos seguido comprando ropa. Entonces, hay una voz interna que te dice que estás haciendo algo que tú sabes que dijiste que no ibas a hacerlo más. Dijimos también, “me voy a preocupar por mis papás. Después de que termine la pandemia los voy a ir a ver todos los días porque me di cuenta que los quiero un montón y están encerrados”. Y pasó la pandemia y esas personas no están viendo a sus padres porque los ‘agarró’ el sistema.
Entonces, hay algo de traición a esa promesa, porque lo más lindo que tuvo la pandemia fue lo que develó, lo que mostró el silencio. El silencio devela las cosas de las que hay que hacerse cargo. Pero esas cosas requieren coraje para ser ejecutadas. Y no todo el mundo tuvo el coraje después de la pandemia de ejecutar eso que vio. No todo el mundo tuvo el coraje de terminar esa relación de pareja que se dio cuenta que no funcionaba. No todo el mundo tuvo el coraje de irse después de decir “yo no quiero vivir más en esta ciu- dad”. Hay una sensación de deuda interna muy secreta que no se verbaliza. Vimos cosas en la pandemia que no fuimos capaces de ejecutar después. Y eso, hoy, está haciendo mucho ruido. Mis conferencias tienen que ver con responder de qué depende la salud mental hoy. Cómo yo soy exponencialmente consciente de mis decisiones para poder estar en paz y en armonía.
Y en ese aspecto, ¿Cómo hacer para que ese mindset con el que uno sale después de una conferencia perdure y no se quede en las ganas de hacer y ser algo diferente?
Hay que entender que no existe el momento perfecto para empezar, que hay que partir con lo que uno tiene, hay que bajar las expectativas en términos del rendimiento; hay que partir de menos a más. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos los latinos es la fuerza de voluntad. Contratamos un gimnasio por seis meses porque estaba en un precio barato y no vamos nunca. La secuencia de cómo voy a partir -o desde qué lugar parto- me parece que es clave para que cualquier cosa se mantenga en el tiempo.
La única manera es ir de me nos a más. Los estudios que hablan de estos temas dicen que si tú te acercas un 1 % al sueño que tienes vas a llegar, porque el persistente le gana al inteligente.
Pero la sociedad nos exige estar en todo al cien por ciento: en el trabajo, con los hijos, con los padres, con los amigos, con la comunidad y ese 1 % del que hablas parece que es poco para lograr todo…
Uno de los problemas es este famoso FOMO (Fear of Missing Out ) que es este miedo a perdernos ciertas cosas. Que nos hace estar hiperalerta a todo. Pero no, no se puede estar en todo. El ‘exponencialmente cons- ciente’ tiene que ver con estar despierto, tener todas las herramientas necesarias para estar despierta o despierto, para que cada microdecisión del día a día tenga un sentido. Que no te encuentres con una hamburguesa en la boca sin habértela querido comer.
Que no te encuentres en un lugar donde tú siempre sentiste que no tenías que estar o ir. Es una invitación a que te des cuenta incluso en tus errores.
Y con esta vorágine de coaches, o de nuevos terapeutas de la salud. ¿No te da miedo de perder tu posicionamiento? ¡Es que yo voy de salida!. Según yo, me quedan 20 navidades y se acabó la fiesta (risas). Te comparto una frase que decía Borges “el final de un libro se salva por una línea”. Y es que, el conocimiento no ocupa espacio y vale la pena conocer qué hay de nuevo y para qué sirve. Es imperante, eso sí, saber discriminar lo que uno consume. Sí, sí me preocupa que hay gente que cree saber demasiado y por eso yo estudio tanto e investigo porque siento que no sé nada y eso me motiva a seguir en este camino. Me asusta la gente ‘tan sabia’ de hoy en día. Pero siento que voy de salida, en verdad, aunque soy la única psicóloga mujer que recorre Latinoamérica. Aprendo de muchos, pero creo que mi única competencia, en realidad, soy yo.